San Agustín
El Papa León I, durante cuyo pontificado fue canonizado Agustín, dispuso que la fiesta de este santo fuera observada con los mismos honores que la de un apóstol. En todos los tiempos su recuerdo se ha guardado con la mayor veneración, y sus escritos han sido fuente de inspiración lo mismo para los católicos que para los que no lo son.
Agustín nació el 13 de noviembre del año 354 en Tagasta, pequeña ciudad de Numidia, en el Norte de Africa, no lejos de la ciudad episcopal de Hipona. Sus padres eran ciudadanos de buena posición, aunque no muy ricos. El padre fue Patricius, hombre de genio violento, y pagano, el cual, bajo la influencia de su cristiana esposa, la santa Mónica, aprendió la paciencia y la humildad y fue bautizado poco antes de morir. De esta unión nacieron tres hijos : Agustín, otro hijo varón llamado Navigio y una hija, Perpetua, que había de ser abadesa.
La juventud y edad adulta de Agustín, incluyendo su conversión y la muerte de su madre, están ampliamente descritas en su gran y espiritual autobiografía, las Confesiones. Escribió ese libro, según nos dice, para «la gente curiosa de saber la vida de los demás, pero que no se cuidan de enmendar la suya», para mostrar que la gracia de Dios aparece en la vida de un pecador y para asegurarse de que nadie creería que él era mejor de lo que realmente era. Con el mayor candor, Agustín divulga los. pecados y locuras de su juventud y, al final, enumera las debilidades que todavía le colman. En una copia del libro que mandó a un amigo, Agustín escribió : «Ve ahora lo que soy, en este libro; créeme cuando doy testimonio contra mí mismo y no te fijes en lo que otros dicen de mí.»
Durante su infancia, Agustín fue marcado con el signo de la cruz y enrolado entre los catecúmenos y, más tarde, instruido en los preceptos de la religión cristiana. Una vez en que se encontraba enfermo, el niño pidió que lo bautizasen; pero, súbitamente, se recobró y el rito fue pospuesto. En esos tiempos era práctica común en el cristianismo diferir el bautismo hasta que ya se era entrado en años, por miedo al mayor pecado en que se incurría después de haber sido bautizado. Agustín condenó más tarde esa costumbre, y desde largo tiempo la Iglesia la ha prohibido.
Cuando apenas tenía doce años, Agustín fue enviado a una escuela de gramática en Madaura. Él escribe acerca de esta tradicional escuela romana : «Debía aprender cosas de las cuales, infeliz muchacho, no sacaba ningún provecho y, sin embargo, si era negligente en aprender, era azotado, pues éste era método aprobado por mis mayores y los muchos que habían soportado esta vida antes que nosotros habían señalado tan tediosos medios.» Aunque los maestros no tenían más objetivo que el de que sus alumnos llegaran a ser oficiales militares o ricos mercaderes, la divina Providencia, según admite Agustín, hacía buen uso de su equivocado anhelo, ya que le obligaron a aprender, para su posterior provecho y beneficio. Se acusa a sí mismo de evitar el estudio no por falta de aptitudes, sino por amor a la maldad. «Éramos castigados por nuestros juegos por personas que no hacían nada mejor de lo que hacíamos nosotros, sólo que el juego de niños de los hombres adultos se llama negocios. Y aquí hallamos otra astuta crítica de un maestro, el cual si «vencido en cualquier pequeña discusión por otro maestro, quedaba más celoso y enfadado que un niño derrotado por otro compañero en un juego de pelota». Agustín gustaba del latín, el cual había aprendido en su infancia de sus nodrizas. El griego se le hacía difícil y no adelantó mucho en esa lengua.
A los dieciséis años, Agustín regresó a Tagasta, en donde pronto cayó en malas compañías. Patricius deseaba que su hijo fuera un hombre de cultura, pero no se preocupaba mucho de la formación de su carácter. Mónica, por otra parte, rogaba a su hijo que gobernara sus pasiones. Sus palabras, escribe Agustín, «no me parecían más que los consejos de una mujer los cuales me daba vergüenza seguir, mientras que existían Tus consejos, ¡oh Dios!, y yo no los conocía. Por ella Tú me hablaste y yo te desdeñé en ella.» Patricius murió hacia entonces y un hombre rico de la ciudad pagó los gastos para que Agustín estudiase en la gran ciudad de Cartago. Aplicándose ahora vehementemente, el joven pronto avanzó hasta ocupar el primer lugar en la escuela de retórica. Su mente era despierta y se desarrollaba con rapidez; pero, posteriormente, escribe que los motivos que le impulsaban a estudiar eran los poco valederos de la ambición y la vanidad. En Cartago trabó relaciones con una mujer a la cual mantuvo a su lado durante más de treinta años. Antes de tener veinte años ya era padre de un niño, al cual puso el nombre piadoso de Adeodatus (dado por Dios). Leyó lo mejor de los escritores latinos ?Virgilio, Varron y Cicerón?, pero con el tiempo dejaron de satisfacerle y comenzó a estudiar las Escrituras.
En este punto, muy preocupado por el problema de la maldad, cayó bajo la influencia de los maniqueos,1 según los cuales había dos principios eternos siempre en lucha : el espíritu y la luz, causa de todo lo bueno, y la materia y la oscuridad, causa de todo lo malo. Estos heréticos sutiles pedían que todo pasara por la prueba de la razón y se mofaban de aquellos que se referían a la autoridad de la Iglesia. Escribiendo más tarde a un amigo, Agustín decía: «Ya sabes, querido Honorato, que creímos a esos hombres sin más bases que ésa. ¿Qué fue lo que me hizo renegar durante casi nueve años de la religión que se me había inculcado durante la infancia, y convertirme en su seguidor y discípulo diligente sino lo que ellos decían de que nosotros estábamos frenados por la superstición y que la fe se nos imponía sin razón, mientras que ellos no esperaban que nadie creyese sino después de haber examinado y visto claramente la verdad? ¿ Quién no se hubiera sentido seducido con esas promesas? Especialmente un joven ávido de verdad y ya orgulloso y hablador, con una reputación hecha entre los hombres versados de las escuelas. Ellos se mofaban de la sencillez de la fe católica, que ordenaba a los hombres creer antes de que se les demostrara con el razonamiento lo que era la verdad.» Agustín conoció a Faustus, el principal exponente del maniqueísmo, y quedó desilusionado de él.
Durante nueve años dirigió escuelas de retórica y de gramática en Tagasta y en Cartago. Su madre, animada con la seguridad de que «el hijo de tantas lágrimas no podía perecer», no dejó nunca de rezar y de exhortarle en su empeño de hacer de él un cristiano. En el año 383 Agustín se marchó a Roma con su pequeña familia, haciéndolo en secreto por miedo a que su madre quisiera impedírselo o acompañarlo. Una vez en Roma abrió una escuela de retórica, pero aquella empresa no tuvo éxito financiero. Sucedió entonces que Symmachus, prefecto de Roma, recibió órdenes desde la capital imperial de Milán para que enviase allá un maestro de retórica. Agustín se presentó como aspirante al cargo y, dando pruebas de su competencia, pudo obtenerlo. El brillante y joven maestro fue bien recibido en Milán y pronto trabó conocimiento con el versado y poderoso obispo Ambrosio. Agustín se complacía con los sermones del obispo y poco a poco sus argumentos le persuadieron. Al mismo tiempo leía a los antiguos filósofos griegos Platón y Plotino «Platón ?escribió luego? me dio el conocimiento del verdade
ro Dios, pero Jesús me mostró el camino.» Mónica viajó hasta Milán, pues todavía no había abandonado las esperanzas de ver a su hijo convertido en cristiano. Además deseaba casarlo debidamente con alguna muchacha de su edad. Logró persuadirlo para que enviase a la madre de Adeodatus al África, en donde, según se cree, entró en un convento. La lucha moral y espiritual de Agustín continuaba. Los escritos de los filósofos platónicos, nos dice, mezclaron el orgullo con la falsa seguridad en lugar de enseñarle a lamentar su condición. Por último, encarándose con el Nuevo Testamento, especialmente con los escritos de San Pablo, halló realizadas las profecías del Viejo Testamento, la Gloria del Cielo revelada y el camino hacia él claramente señalado. Aprendió lo que desde hacía tiempo sentía como verdadero, que la ley de sus miembros luchaba contra ley de su mente y que nada más que la gracia de Jesucristo podría liberarlo. Aunque ahora estaba convencido de la verdad de la fe católica, no podía rendirse. «Yo suspiraba y anhelaba ?escribe? para ser liberado, pero estaba bien ligado, no con cadenas exteriores, sino con mi propia voluntad de hierro. El Enemigo tenía mi voluntad y con ella fabricó una cadena con la que me amarró fuertemente. De una perversa voluntad él creó un malvado deseo o lujuria, y mi sometimiento a la lujuria creó un hábito y el hábito no resistido creó una clase de necesidad por la cual, como por eslabones encadenados unos con otros, yo estaba sujeto en cruel esclavitud. No tenía la excusa que antes decía tener, cuando retrasé servirte a Ti, porque aun no había descubierto Tu verdad. Ahora que la conocía, todavía me hallaba encadenado.»
Cierto día un cristiano africano, empleado en la corte, llamado Ponticiano, vino a visitar a Agustín y a su amigo Alipius. Aprovechó la ocasión para hablar de la Vida de San Antonio2 y quedó asombrado al comprobar que los jóvenes ni siquiera conocían el nombre de Antonio. Ávidamente escucharon la historia de aquella santa vida. La visita afectó mucho a Agustín; sus debilidades y sus vacilaciones le fueron reveladas. En aquel estado previo en que deseaba a medias la conversión había rogado a Dios que le otorgara la gracia de la continencia; pero, al mismo tiempo, había temido un poco que sus ruegos fueran atendidos demasiado pronto. «En los albores de mi juventud ?nos dice?Te supliqué castidad, pero solamente a medias, miserable infeliz de mí. Yo decía : Dame castidad, pero no todavía, asustado de que Tú pudieras oírme demasiado pronto y curarme de la enfermedad que yo deseaba satisfacer más bien que curar.» Cuando Ponticiano se marchó, Agustín se volvió hacia Alipius con estas palabras: «¿Cómo dejamos que los que nada saben se encami nen y consigan el Cielo por la fuerza, mientras nosotros, con toda nuestra ciencia, languidecemos atrás, cobardes e insensibles, encenagándonos en nuestros pecados? ¿Porque nos han sobrepujado y han caminado antes que nosotros sentiremos vergüenza de seguirlos? ¿No es más vergonzoso dejar de seguirlos?» Agustín salió al jardín, seguido de Alipius, y se sentaron a cierta distancia de la casa. El primero sentía la agonía de su conflicto, entre el requerimiento del Espíritu Santo que le instaba a la castidad y el recuerdo seductor de sus pecados. Adentrándose solo por el jardín, se acostó bajo una higuera, sollozando «¿Hasta cuándo, Señor? ¿Estarás enojado para siempre? ¡ No te acuerdes de mi pasada iniquidad!» Y mientras yacía allí, desesperado, oyó de repente una voz infantil que repetía : «Tolle, lege. Tolle, lege!» (¡Toma, lee! ¡Toma, lee!) Se quedó pensando si habría algún juego en el cual los niños dijeran esas palabras, pero no pudo recordar haberlo oído nunca. Interpretando la voz como de origen divino, Agustín volvió adonde Alipius se hallaba sentado, abrió las Epístolas de San Pablo a la ventura y fijó los ojos en estas palabras: «No en embriaguez ni borrachera, no en libertinaje ni en lascivia, no en disputa ni en envidias. Sino puesto en el Señor Jesucristo y, en cuanto a la carne, no toméis en cuenta su concupiscencia.» Agustín tuvo inmediatamente una sensación de alivio, como si su larga lucha hubiera terminado. Señaló aquel pasaje a Alipius, quien siguió leyendo : «Pero a aquel que sea débil en la fe recibid sin disputar sobre opiniones.» Entonces ambos fueron a relatar lo acontecido a Mónica, la cual se regocijó y alabó a Dios, «el cual puede hacer todas las cosas más abundantemente de lo que nosotros pedimos o comprendemos». La historia de la conversión de Agustín ha sido relatada aquí con cierto detalle por su sorprendente interés espiritual y psicológico. Ocurrió durante el mes de septiembre del año 386, cuando Agustín contaba treinta y dos años.
Abandonó su escuela y se retiró para pasar el invierno en una casa de campo cerca de Milán, que un amigo le había dejado. Mónica, Navigius, Adeodatus, Alipius, dos primos y varios amigos estaban con él. Agustín se dedicó a la oración, estudio y conversación. Luchó por lograr el control de sus pasiones y para prepararse a una vida nueva. De las discusiones diarias con sus compañeros sacó las ideas para los tres Diálogos que escribió en esa época : Contra los académicos, De la vida feliz y Sobre el orden.
De vuelta a Milán, Agustín fue bautizado por el obispo Ambrosio en la vigilia de la Pascua del año 387, junto con Alipius y su muy amado Adeodatus. Decidido a volver a establecerse en África, viajó hasta el puerto de Ostia, acompañado de su madre, hermano, hijo amigo. Mónica se puso enferma en Ostia y pronto murió. Agustín dedica algunos de los más enternecedores capítulos de sus Confesiones a la vida de su madre y a sus últimos días. Luego marchó a Roma para hablar públicamente contra el maniqueísmo y un año transcurrió antes de que se embarcase para África. Fue durante ese período cuando Agustín escribió sus dos libros inacabados de los Soliloquios. En Tagasta se estableció con algunos amigos en su vieja casa y allí se quedó durante cerca de tres años, apartado de toda mundana preocupación, sirviendo a Dios mediante la oración, el ayuno y las buenas obras. Todo lo que en la casa había era común a todos. Agustín incluso abandonó todos los títulos sobre la propiedad familiar. Pronto su vida volvió a ensombrecerse por la muerte de Adeodatus, brillante muchacho de diecisiete años.
Agustín no deseaba hacerse sacerdote, pero temía que quisieran hacerle ocupar una silla episcopal. En esa época todavía era más famoso por su santidad que por su saber. Por ello evitó visitar aquellas ciudades que tenían el episcopado vacante. En el año 391 se encontraba en la ciudad de Hipona, cuyo obispo, Valerius, había hablado al pueblo acerca de su necesidad de un sacerdote que le ayudase. De modo que cuando Agustín entró en la iglesia la congregación se abalanzó sobre Valerius, urgiendo al obispo para que lo ordenara sacerdote. Agustín accedió y fue ordenado; Valerius le dejó unos meses para prepararse para su ministerio. Cuando Agustín se trasladó a Hipona estableció una pequeña comunidad en una casa adjunta a la iglesia, similar a la que tuvo en Tagasta. Valerius, quien tenía dificultades par hablar, dijo a Agustín que dijera los sermones en su lugar. Agustín también predicó sus propios sermones.
Sentía que predicar era su deber más importante, y esa actividad continuó hasta el final de su vida. Existen cerca de cien sermones suyos, muchos de ellos no escritos por él, pero tomados mientras predicaba.
En sus sermones, Agustín insta a la meditación sobre «las últimas cosas», pues «aunque el día del Señor, el Juicio Final, esté a cierta distancia, ¿está muy lejos el día de vuestra muerte?» Insiste en la necesidad de la penitencia, «pues el pecado debe castigarse, sea por el pecador arrepentido o por Dios, su juez; y Dios, que ha prometido el perdón para el pecador arrepentido, en ninguna parte lo ha prometido a aquél que demora su conversación y hacer penitencia». Tiene mucho que decir acerca de la limosna y afirma que el faltar a este deber es causa de la destrucción de la mayoría de los que perecen, ya que es el único pecado que Cristo menciona en el Juicio final (Mateo, xxv, 3146). Frecuentemente habla del Purgatorio y recomienda la oración y el Sagrado Sacrificio para el reposo de los creyentes fallecidos. Hace hincapié en el respeto debido a las imágenes sagradas y al signo de la cruz, hablando de los milagros sucedidos mediante ellos, así como por las reliquias de los mártires. Hay sesenta y nueve sermones sobre los santos; a menudo se refiere a la veneración que se debe a los mártires, pero dice que los sacrificios deben ofrendarse solamente a Dios, no a los mártires, aunque aquéllos «que están con Cristo interceden por nosotros». Predicaba en latín, pero procuró surtir las partes rurales de la diócesis, en donde se hablaba la lengua púnica, con sacerdotes que pudieran hablar este idioma.
En el año 395, Agustín fue consagrado obispo y coadjutor de Valerio y, poco después de la muerte de éste, le sucedió. Entonces estableció una vida regular y común en la residencia episcopal, y requirió a todos los sacerdotes, diáconos y subdiáconos que vivían con él para que renunciasen a su propiedad y aceptaran la regla que allí había establecido. Únicamente aquéllos que se prestaban a esa vida eran aceptados para las santas órdenes. Su biógrafo, Possidius, nos dice que los muebles de la casa eran en extremo sencillos. No tenía utensilios de plata, con excepción de las cucharas; los platos eran de terracota, madera o piedra; la comida era frugal, y si bien el vino se obsequiaba a los invitados, la cantidad era estrictamente limitada. En las comidas, Agustín prefería las lecturas o la conversación literaria a las charlas seculares. Todos los clérigos que con él vivían comían en la misma mesa. De esta manera el modo de vida instituido por los apóstoles y llevado durante los primeros tiempos de la Iglesia fue adoptado por el buen obispo de Hipona. También fundó una comunidad para mujeres religiosas de la cual fue abadesa su hermana Perpetua. Agustín escribió una carta a las monjas en la cual asienta los principios ascéticos de la vida religiosa. Esta carta, junto con dos sermones que predicó sobre este sujeto, comprenden la llamada Regla de San Agustín, que ha sido base para la constitución de muchas órdenes de canon regular de frailes y monjas.'
Para inspeccionar su clero, Agustín se ocupó de todos los asuntos temporales de los cuales recibía relación al finalizar cada año. Confió a otros la edificación y dirección de iglesias y hospitales. Nunca aceptó para los pobres ninguna donación ni herencia que pudiera perjudicar a un heredero. Pero las rentas de su iglesia se gastaban libremente y Possidius nos cuenta que algunos vasos sagrados fueron fundidos a fin de obtener fondos para la liberación de cautivos, acción cuyo precedente había establecido San Ambrosio. Persuadió a su gente para que proveyeran ropa para todos los pobres de cada parroquia, una vez al año. En tiempos malos no temía contraer pesadas deudas con tal de ayudar a los afligidos. Su preocupación por el bienestar espiritual de su pueblo no tenía límites. «No deseo ser salvado sin vosotros ?les había dicho?. ¿Por qué estoy en el mundo? No solamente para vivir en Jesucristo, sino para vivir en Él con vosotros. Esta es mi pasión, mi honor, mi gloria, mi alegría y mi riqueza.»
Pocos hombres han sido dotados con una naturaleza más generosa y afectuosa que Agustín. Hablaba libremente con los descreídos y solía invitarlos a su mesa, aunque muchas veces se negaba a comer con cristianos de perversa conducta. Era riguroso al hacer sufrir a estos ofensores las penitencias canónicas y las censuras de la Iglesia; pero al oponerse a las malas acciones nunca olvidó los preceptos de la caridad, humildad y buenos modales. Siguió el ejemplo de Ambrosio al negarse a convencer a los hombres para que fuesen soldados y tampoco quiso tomar parte en concertar ningún matrimonio.
Las cartas de San Agustín muestran una asombrosa amplitud de intereses. Algunas son tratados sobre puntos de la doctrina o conducta cristiana; otras están llenas de consejos prácticos. En su carta a Ecdicia explica los deberes de una esposa,. diciéndole que no debe usar vestidos negros, ya que a su esposo no le agrada; puede ser humilde de espíritu aunque vaya vestida ricamente. En todas las cosas razonables, le dice, debe estar de acuerdo con su esposo, como en la manera de educar a su hijo, y dejarle a él el cuidado principal. Le reprocha que haya dado a los pobres alimentos y dinero sin el consentimiento de/ esposo y le dice que debe pedirle perdón por haberlo hecho. De igual modo siempre encareció a los hombres el respeto, tierno afecto y consideración que debían a sus esposas.
La propia modestia y refrenamiento se revela en su controversia con Jerónimo acerca de la interpretación de un texto de los gálatas. Se había extraviado una carta privada de él a Jerónimo, y éste, hombre de genio violento, se sintió ofendido y le replicó con enfado. Agustín le escribió con toda amabilidad: «Le conmino, una y otra vez, para que me corrija firmemente cuando vea que lo necesito, pues aunque el cargo de obispo sea mayor que el de sacerdote, en muchos aspectos Agustín es inferior a Jerónimo.» Se afligió con la amargura que hubo en la disputa entre Jerónimo y Rufino; veía un elemento de vanidad en tales disputas, en las cuales los hombres amaban su propia opinión, según decía «no porque fuera verdadera, sino porque era la propia, y disputan no por la verdad, sino por la victoria».
Durante sus treinta y cinco años como obispo de Hipona,. Agustín defendió constantemente la fe contra las herejías o el paganismo. En el año 404 discutió públicamente con un famoso jefe maniqueo llamado Félix. El debate terminó de modo dramático cuando Félix confesó la fe católica y pronunció el anatema sobre Manes y sus blasfemias. La herejía priscilianista fue en algunos aspectos similar a la maniquea y se extendió por varias partes de España. Pablo Orosios, sacerdote español, hizo el viaje a África en 415 para ver a Agustín y fue el instigador de su último libro Contra los priscilianistas y los origenistas. En él condena la doctrina de que el alma humana, por naturaleza divina, estaba encerrada en el cuerpo material como castigo por previas transgresiones. En un tratado escrito con vistas a los judíos mantiene que la ley mosaica, buena en su tiempo, estaba destinada a acabar y ser reemplazada por la nueva ley de Cristo.
La vecina ciudad de Madaura, en donde Agustín había ido a la escuela, fue colonizada principalmente por veteranos romanos, muchos de los cuales eran paganos, y Agustín se ganó sus voluntades rindiéndoles importantes servicios públicos. Muchos de ellos se hicieron cristianos. Cuando en el año 410 Roma fue tomada y saqueada por Alarico el Godo, hubo una nueva erupción en contra de los cristianos, ya que los paganos decían que todas las calamidades que caían sobre la ciudad se debían a que los antiguos dioses habían sido olvidados. En parte para contestar a estas acusaciones, Agustín comenzó en el año 413 su mayor libro : La Ciudad de Dios, examen de la historia humana y justificación de la filosofía cristiana. Esta obra no se terminó sino hasta el año 426.
También había disturbios contra los donatistas, facción que dirigía Donato, obispo de Cartago. estos mantenían que la Iglesia Católica, al readmitir en la comunión a aquellos penitentes que habían hecho apostasía bajo el peso de las persecuciones y al reconocer la eficacia de los sacramentos administrados por los sacerdotes penitentes, había cesado de ser la verdadera Iglesia, y mantenían que sólo ellos eran verdadros cristianos. En Africa, después del cese de las persecuciones, el sentimiento contra aquellos débiles que habían negado al Cristo creció de punto. Los donatistas tenían quinientos obispos e, incluso en Hipona, los católicos eran minoría. En algunos lugares los donatistass atacaron y dieron muerte a lo católicos. La reputación y celo de Agustín ganaron adeptos, pero ciertos donatistas se sintieron tan exasperados por él que llegaron a predicar que matarlo sería rendir un gran servicio a su religión y un acto meritorio ante Dios. En el año 405 fue obligado a acudir al poder civil para refrenar al partido donatista de Hipona, y el emperador católico Honorio promulgó severos edictos contra ellos. El propio Agustín nunca favoreció la pena de muerte por herejía. En el año 411 una conferencia entre católicos y donatistas marcó el principio de retorno de estos últimos a la Iglesia.
Entonces surgió una herejía nueva, conocida como el pelagianismo. Suele decirse de Pelagio que era británico; Jerónimo burlonamente le llamaba «un hombre grande y gordo, atiborrado de potaje escocés». Negando la doctrina del pecado original enseñó que los hombres tenían el poder de escoger y podían vivir vidas buenas por su propia y libre voluntad y ganar la salvación mediante su solo esfuerzo; el bautismo era sencillamente un símbolo de su admisión en el reino de Dios. En 411 Pelagio llegó a Africa desde Roma y al año siguiente sus doctrinas eran condenadas por un sínodo en Cartago. Agustín combatió el pelagianismo con tratados, sermones y cartas. Sin embargo, cuando no tenía más remedio que nombrar a Pelagio, decía de él que «según lo que he oído, es un santo varón, bien ejercitado en la virtud cristiana, un hombre bueno y digno de alabanza». Tenía por el hombre una amable tolerancia aunque no le agradasen sus ideas. Contra una doctrina modificada, llamada semipelagianismo, Agustín escribió dos libros Sobre la predestinación de los Santos y Sobre el don de perseverancia, para demostrar que los autores de esta doctrina no se habían apartado de la posición de Pelagio. A Agustín, más que a ningún otro hombre, la Iglesia debe la conservación de su doctrina de la dependencia del hombre de Dios para su liberación y salvación, que tanto peligro corrió durante esta época desordenada.
En sus Confesiones, como antes dijimos, Agustín cuenta su juventud y sus pecados; a los setenta y dos años hizo lo mismo refiriéndose a sus pasados errores de juicio, lo que enumera en sus Retractaciones, en las que revisa su gran obra escrita y corrige sus equivocaciones con enorme candor y severidad. Ahora el obispo deseaba un poco de ocio para poder escribir y, por ello, propuso a su clero y pueblo que aceptasen a Heraclio, el más joven de sus diáconos y hombre sabio y piadoso, como coadjutor.
Los últimos años del obispo vivieron el remolino que ocasionó la invación vándala del norte de Africa. El conde Bonifacio, antiguo general imperial de África, había incitado a Genserico, rey de los vándalos, para que invadiese las ricas provincias africanas. Agustín escribió a Bonifacio, recordándole su deber, pero ya era demasiado tarde para detener la invasión. Los vándalos desembarcaron en África en el mes de mayo del año 428 y todos los relatos de la época hablan del terror y la desolación que cundieron con su avance. Ciudades florecientes quedaron en ruinas, las casas de campo fueron saqueadas y los habitantes asesinados o bien capturados como esclavos o huyeron a la desbandada. En las iglesias cesó el culto, ya que la mayoría de ellas fue incendiada. La mayor parte del clero que escapó de la muerte fue despojado y reducido a vivir de caridad. De todas las iglesias que existían en el Norte de África apenas si quedaron más que las de Cartago, Hipona y Cirta, ciudades que eran demasiado fuertes para que los vándalos las acometieran al principio. En tan cruel situación, otro obispo preguntó a Agustín si era lícito o correcto que el clero huyese ante los bárbaros. La prudente contestación de Agustín merece citarse : era lícito para un obispo o sacerdote huir y dejar su rebaño cuando él solo era el objeto de ataque; o también cuando todo el pueblo había huido y al pastor no le quedaba nadie; o asimismo cuando el ministerio pudiera realizarse mejor por otros que no tuviesen necesidad de huir. Bajo todas las demás circunstancias, dijo Agustín, los pastores tenían obligación de quedarse y vigilar sus rebaños a cuyo cuidado los había encomendado Cristo. Agustín se afligió profundamente con las calamidades que cayeron sobre su pueblo y más aun con el perjuicio de las almas, pues los crueles vándalos, hasta donde podía decirse que profesaban alguna religión, eran arrianos. A fines del mes de mayo de 430 los vándalos se presentaron delante de Hipona, la ciudad más fortificada de la región, y establecieron un sitio que duró catorce meses. Aquel primer verano Agustín cayó enfermo con fiebre y supo que aquella enfermedad sería fatal. La muerte había sido objeto de sus meditaciones desde hacía largo tiempo y ahora hablaba de ella con la serena confianza en la gracia de Dios. Pidió que escribiesen los salmos de penitencia de David y que los colgaran en la pared, junto a su cama. Su mente fue lúcida hasta el final y el 28 de agosto del año 430, a la edad de setenta y seis años, entregó quedamente su alma a Dios. Este hombre de tremenda voluntad y vital personalidad, que había dirigido la Iglesia de África durante algunos de los años más oscuros del mundo, no dudó nunca de la victoria final de la «más gloriosa Ciudad de Dios».
Ti può interessare anche:
- San Jesús Méndez Montoya
Sacerdote y Mártir
Sacerdote y Mártir
Hoy 02 de abril es venerado:


- San Francisco de Paula
Ermitaño fundadorEste franciscano nació en Paula, muy cerca de Calabria, en el afio 1416; sus padres invocaron a san Francisco de Asís para tener fruto y se cumplió,...
Ermitaño fundadorEste franciscano nació en Paula, muy cerca de Calabria, en el afio 1416; sus padres invocaron a san Francisco de Asís para tener fruto y se cumplió,...
Mañana 03 de abril es venerado:
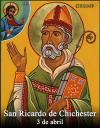
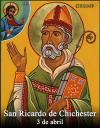
- San Ricardo de Chichester
ObispoNació en Droitwich (Worcester, Inglaterra) en 1197 y murió en Chichester (Sussex, Inglaterra) el 3 de abril de 1253. Después de recuperar la fortuna...
ObispoNació en Droitwich (Worcester, Inglaterra) en 1197 y murió en Chichester (Sussex, Inglaterra) el 3 de abril de 1253. Después de recuperar la fortuna...




